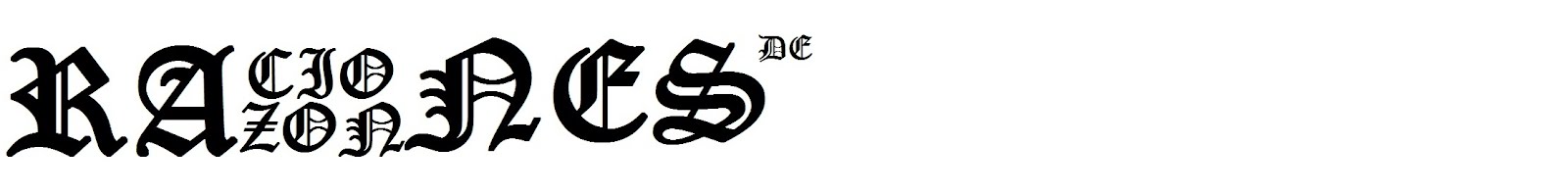Duerme, cariño. Duerme, princesa.
El sol ha caído y la luna ha salido.
Ya no hay qué temer.
Sólo quedan los sueños y estoy a tu lado.
Duerme, cariño. Duerme, mi amor.
Vuela lejos. Pasa sobre nuestras cabezas.
Allá, a lo lejos, nada puede herirte.
Aparta los miedos.
Duerme, cariño. Duerme, princesa.
Si te despiertas, pálpame,
pues a tu lado estoy.
No te preocupes, que no me voy.
Duerme. Duerme hasta mañana.
Despierta y regálame la vida por una sonrisa.
Saca el sol de entre las nubes,
así como sólo tú sabes.
sábado, 30 de junio de 2012
jueves, 21 de junio de 2012
Amores pasajeros...
“Todo pasa
por alguna razón” dicen los deterministas. Bueno quizás sí, quizás no. Yo simplemente
me dedicaré a contarles lo que me pasó el otro día en el autobús camino del
centro de la ciudad monumental.
Esperaba en la parada final delas afueras, en Ciudad Jardín. Salía de la Facultad de Bellas Artes rondando la
hora de comer. Mi camiseta blanca de Los Ramones estaba manchada de carboncillo
y mi carpeta, casi tan grande como mi hermano pequeño, llamaban la atención de
las estudiantes de primer año de psicología. Supongo que el parecer un
andrajoso te da cierto aire bohemio que, por lo menos, es atractivo.
La carpeta
estaba apoyada en mis pies, en la puntera blanca de mis All-Star, y mis manos
estaba puestas en la parte superior; la carpeta me tapaba hasta casi la boca
del estómago… “Bien”, me decía, pues mi incipiente barriga se veía cubierta.
Pasaban los
minutos uno a uno y el retraso del autobús de la línea cinco hacía que la
muchedumbre reunida ahí empezara a soltar todo tipo de improperios contra el
transporte público. Como siempre yo me dedicaba a dirigir la mirada hacia un
punto concreto y a sonreír con los comentarios agudos de las féminas.
Por fin, de
repente, un grito de chica con acento extremeño decía “¡Aleluya, por dios!” y
la gente resoplaba de júbilo apelotonándose más para formar uno de esos
perfectos efectos embudo que tanto dicen de la impaciencia humana.
El conductor
abrió la puerta y yo me quedé en mi esquina, con mi carpeta. Esperé. El coche
que venía vacío se llenó en cuestión de dos minutos y, al son de los pitidos de
las tarjetas de bonobús, el mundo parecía más y más caótico. El sol picaba
fuerte los últimos días, lo cual permitía a las voluptuosas señoritas de
psicología (más llenas de femineidad que las de mi facultad) tomarse el descaro
de vestir con pantalones –muy- cortos y blusas escotadas. Para cuando salí del
pequeño hueco donde me refugiaba, ya se había unido un pequeño grupo de tres chicos
estudiantes de mi carrera, pero quizás de un curso inferior… quizás primero o
segundo… y luego me di cuenta de él.
Era un tipo
muy raro. Hasta entonces, es decir, hasta que no subió al bus no fui del todo
consciente de su presencia en aquel lugar. Llevaba una chaqueta americana gris,
una camisa blanca, pantalones de tela marrones y unos zapatos brillantes que
distaban mucho de mis manchadas zapatillas. Llevaba gafas de sol de una marca
cara y un bolso de piel. Al principio supuse que era un profesor. Me parecía
que prestaba atención más de lo debido, quizás más que su servidor. Pero era
joven, quizás unos veintiséis o veinticinco años. Él también hizo pitar una
tarjeta de bonobús y se dirigió al medio del coche, agarrándose con firmeza a
uno de los tubos. A su lado los tres jovenzuelos promesas del panorama
artístico (o al menos futura clientela del camello de San Justo). Yo subí de
último y pagué mi billete en metálico. Me fui justo enfrente de todos ellos. El
tipo elegante y los tres pardillos. La puerta estaba a mis espaldas.
Sólo se
escuchaba un zumbido por la mezcla de las conversaciones de todos. Era como
ruido blanco… hasta que empecé a focalizar mi atención:
-
- ¿Y
esa? ¿Qué me dices de esa? Mira qué buena que está, macho. –dijo el imberbe de
los tres. Aparentaba catorce años.
-
- ¿Cuál?
–dijeron al unísono los otros dos. Uno con pelo alborotado y perilla de latin
lover y el otro un enjuto con los dientes que pedían a gritos la intervención
de un grupo de dentistas.
-
- La
de rojo, joder. –contesta el imberbe- ¿No veis qué tetazas?
-
- No,
a mí me mola la otra. La rubia de verde. Piernazas… –alega el dientudo.
-
- Pues
venga. ¡A poner notas! –dice el perilla- Empiezo yo con la de rojo: un siete.
-
- Pues,
¿del uno al diez? Un quince… -añade el imberbe emocionado-
-
- Yo
igual que éste. Le pongo un siete.
El hombre
elegante agacha su cabeza y asiente mientras dibuja una sonrisa de lástima por
aquella conversación.
- - ¿Qué
pasa, tío? ¿No te gustan esas tías? –dice en un arrebato de confianza el
imberbe, de esos que nos dan a todos en lugares como el autobús. Con
desconocidos mayormente.
-
- ¿Me
lo dices a mí? –Contesta el elegante.
-
- Hombre,
claro.
-
- Bueno,
es que prefiero a la de la segunda fila.
-
- ¡¿Esa
fea?! –Pregunta con asombro el dientes de sable -¡Es feísima!
-
- Es
preciosa.
-
- ¡Qué
dices! ¡Anda!
-
- Casi
siempre tararea música clásica, como a Chopin, Sarasate o Beethoven. Pero ha de
trabajar en algo relacionado con la limpieza, pues sus manos tienen un olor a
detergente perfumado, lejía y amoníaco. Su voz suena joven, así que aventuro
que tendrá mi edad y trabaja de eso para pagarse la carrera de psicología…
porque alguna vez la he escuchado repetir en voz baja cosas sobre Skinner y su
caja. Ha habido días en los que no le ha importado ofrecer su asiento a otras
personas…
-
- Espera,
macho. ¿Tú la acosas o qué? –el dientes de sable interrumpe abruptamente.
-
- No.
Pero me he encontrado con ella varias veces este último mes. Lo que llevo
viviendo aquí.
-
- Es
fea, tío. –Dice con cierto aire de soberbia el imberbe- ¿Y dejas de ver
buenorras como las de la parte de atrás por fijarte en el orco ese? Anda ya.
El hombre elegante suelta su mano
izquierda, que tan firmemente le sostiene en esa zona dedicada a personas en
sillas de ruedas, mientras el bus sigue avanzando hacia el Paseo de Las
Carmelitas. Sostiene su equilibrio. Dirige su cabeza a mi dirección y la mano
busca el botón rojo del Stop. Pide la parada. Suelta una pequeña carcajada y mete
su mano en el bolso. El autobús llega a la parada solicitada y los cuatro (los
tres jovenzuelos y éste quien les escribe) llevamos la mirada a su mano
derecha. Saca algo de metal y lo despliega. Es un bastón que da en mi zapato.
Me pide una disculpa y hace un ademán con su mano izquierda. Se abren las
puertas y dice: “Amigos míos. No hace falta ver nada. Ella es simplemente bella
y perfecta. Buen día.” Salió como supongo que salían los gladiadores del
coliseo. Él ganó… bueno, ganamos todos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)